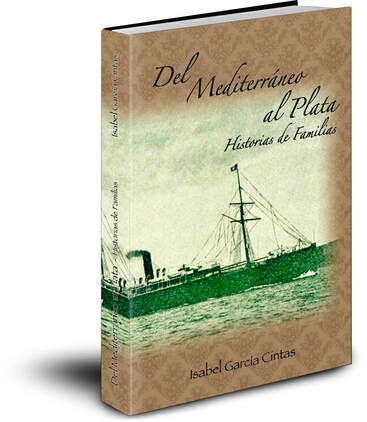|
Del Mediterráneo al Plata está disponible
solamente en español Comentario de prensa "En la literatura argentina siempre ha habido novelas cuyos protagonistas han sido inmigrantes. Pienso en Santo Oficio de la memoria, de Mempo Giardinelli, Premio Rómulo Gallegos 1993; y en Diario de ilusiones y naufragios, de María Angélica Scotti, la que ganó el Premio EMECE de 1995. Y pienso también en Del Mediterráneo al Plata (Amancay Ediciones, 2012), de la escritora argentina residente en los Estados Unidos, Isabel García Cintas, quien a partir de las historias que le escuchó contar a sus padres sobre sus bisabuelos italianos Carmelo y Filomena, y sobre los españoles Isabel y Luis, ha escrito una conmovedora saga familiar que abarca tres generaciones. (En sus páginas) la autora no solo ha contado la historia de su familia en la Argentina de finales del siglo XIX y comienzos del XX, sino también la de toda una época". (Manuel C. Díaz, El Nuevo Herald del 4 de abril de 2015) |
Del Mediterráneo al Plata
La "Cosa Nostra" (capítulo de Los Italianos, primera sección del libro) Carmelo se calza la bufanda de lana que hoy no es suficiente para cubrirlo del frío en este invierno tan largo que ya parece interminable. Cuando llega a la parada del tranvía frente a la Iglesia de Los Salesianos no puede evitar mirar hacia la cruz sobre el campanario y musitar una desacostumbrada oración entre dientes. No ha hablado del tema con Inés en los últimos días porque no quiere traerle problemas ni quiere que le dé más consejos que él no puede seguir. Mejor que no se entere de los detalles. En el mercado la situación se ha tornado insostenible y él espera algún desenlace. Si tan solo pudiera ir a la policía, como corresponde, y denunciar a los cretinos. Pero no, la policía está corrupta y él sospecha que la mayoría de ellos están dentro de la trenza de la Mafia. Poco a poco, casi sin que los dueños de los puestos y negocios pudieran ofrecer resistencia, los sicilianos mafioso han tomado el mercado de Abasto de Alberdi casi por completo. Se fueron infiltrando lentamente, a pura amenaza y bravuconada, hasta ganarles a los comerciantes. Ahora quedan solo dos o tres puesteros cabeza dura, como él, resistiendo. Los han amenazado veladamente, y Carmelo no ha querido ceder. Pero ahora él comprende que la cosa va a todo o nada: La semana pasada apareció muerto en una zanja vecina el hijo de uno de los puesteros que resistían. Al día siguiente el hombre entregó el negocio por los pocos pesos que los rufianes le ofrecieron, y desapareció del comercio de frutas y verduras, en el que era uno de los más prósperos. Hoy un desconocido, seguramente miembro de la Cosa Nostra, está al frente del puesto de frutas arrebatado al ahora arruinado comerciante. A Carmelo le indigna la injusticia, el atropello y la matoneada, pero como es un hombre pacífico y con sentido común, comprende que esta es una guerra perdida, si bien él está estirando el desenlace porque no quiere afrontar lo que viene, el abismo, lo desconocido, el ir a buscar trabajo en otro lado. Con la situación general como está, con una crisis económica que no parece terminar nunca, él no tendrá los medios para comprar otro negocio si es que se desprende de los dos puestos de carnicería al irrisorio precio que le han ofrecido. ¿Y qué va a ser de la familia? ¿Cómo va a alimentar a los hijos, con qué va a mantener la casa? La absurda, inaceptable oferta por los dos puestos que él compró y levantó con tanto esfuerzo se la trajo un malevo bien vestido, fumando un cigarrillo con boquilla de niño bien, traje a rayas finas con saco cruzado y zapatos con polainas. El matón se cruzó de pronto en su camino, cuando Carmelo entraba con una caja de mercadería al puesto de Huelfin. Mientras el hombre le mascullaba la amenaza en un calabrés de imitación, que no podía ocultar el nativo acento siciliano, Carmelo, paralizado por la sorpresa, atinó a fijarse en la piel bien cuidada y el bigote largo y elegante. Fueron unos segundos que lo galvanizaron. El otro se puso el sombrero y siguió caminando por la vereda, como si nada hubiera pasado. A través de otro puestero recibió una segunda oferta, a la que no dio respuesta, pero por esa vía pidió una prórroga. Carmelo teme algún tipo de amenaza directa, o peor, alguna presión física, pero aun así no se decide. El tema le da vueltas en la mente pero no llega a ninguna conclusión. Gira en redondo y vuelve al punto de partida; a maldecir la llegada de estos forajidos que azotaron Italia hasta infiltrarse en todos los niveles. Ahora están aquí para quedarse. Solo alguien poderoso como una fuerza policial honesta puede enfrentarlos, y Carmelo ya ha visto a los guardianes del orden mirar hacia otro lado cuando suceden los atropellos. Él sabe que lleva, como tantos otros, las de perder pero está determinado a resistir cuanto pueda. Cuando queda todo limpio y preparado para el día siguiente afuera ya está oscureciendo. Carmelo ha mandado a las hijas temprano a casa, antes de lavar los pisos. No quiere que estén afuera cuando baja el sol. El viento es cortante y la gente camina por la calle con los sombreros calzados hasta las orejas, las cabezas bajas y ocultando la cara dentro de las bufandas y cuellos de los sobretodos. Sale a la calle llevando la bolsa que contiene los pedidos diarios de Inés y de María, que siempre pesa mucho con los cortes extra y los huesos para los vecinos necesitados. Ya hay pocos transeúntes en las calles laterales y él se apresura a salir por Huelfin hacia Colón, a esperar el tranvía. Dos pasajeros que suben detrás de él en la parada del mercado descienden en la misma esquina que él. De reojo, porque no quiere dar vuelta la cabeza, ve que lo están siguiendo en la semi-oscuridad que producen los árboles que tapan las luces de la calle. Él no es miedoso, pero comprende que está en peligro. Si echa a correr ahora mismo puede salvarse. La esquina siguiente está iluminada y hay un grupo de gente esperando para cruzar la calle bajo el farol. Se decide y aferrando la bolsa con la carne se echa a correr con toda la velocidad que le permiten sus piernas hasta que alcanza al grupo que se dispone a cruzar charlando animadamente. Los hombres que lo siguen han quedado atrás, tomados por sorpresa, piensa Carmelo. Respira aliviado y sigue caminando una cuadra junto a los transeúntes, da la vuelta en Santa Rosa y llega a casa. Los hombres han desaparecido. Esa noche, aunque está tentado de compartir lo sucedido con Inés, calla. No quiere preocuparla más. Ya han hablado de lo que está pasando en el mercado y ella opina que él debería haberse allanado a los mafiosos y haber pagado la cuota de “protección” que le extorsionaban antes de que terminaran conminándolo a vender por un precio que no llega al cuarto del valor del negocio. Quiere conservar la fuente de ingreso de la familia a toda costa, pero Carmelo tiene su orgullo y no puede aceptar las humillantes coerciones, como muchos otros, quienes han bajado la cabeza doblegados por los pandilleros y ahora trabajan prácticamente para ellos. Él será un hombre sencillo, pero es un calabrés honorable y tiene su orgullo. Nunca va a aceptar ser sirviente de la Omertá siciliana. Dos días más tarde, Carmelo es el único pasajero que desciende en la parada del mercado. Está oscuro todavía, y apurando el paso se culpa interiormente por no haber coordinado con otros puesteros para viajar acompañado, como se lo había propuesto desde la semana anterior, cuando fue seguido por los dos sospechosos. Da vuelta a la esquina mientras maldice los faroles mortecinos que apenas irradian una luz amarilla y limitada que no permite ver detrás de las sombras. Se ajusta la bufanda y cambia la bolsa de un brazo al otro, preparándose para bajar de la vereda a la calle y caminar sobre la calzada evitando las sombras, cuando comprende que está rodeado. Dos figuras han aparecido de golpe a los costados, y él, alerta, atina a revolear la pesada bolsa que lleva en la mano derecha y en la que carga dos piezas metálicas de la moledora de carne, pegándole con violencia en el estómago a uno de los hombres. Lo inesperado de su acción toma al individuo por sorpresa y encorvado por el dolor maldice y retrocede. El otro hombre se le echa encima con algo en la mano pero Carmelo levanta velozmente el brazo izquierdo y golpea con su codo el antebrazo que ya está cerca. El certero codazo desvía la el afilado acero que va dirigida a su cuello, y que ahora corre frío e indoloro desde la mandíbula izquierda hacia arriba, terminando cerca del ojo. La navaja vuela en el aire por el impacto y va a caer en algún lugar entre las sombras de la vereda. Todavía aturdido por el inesperado ataque, Carmelo permanece tambaleándose por unos segundos en medio de la calle, mientras los dos atacantes corren hacia Nueve de Julio y desaparecen de su vista. Algo tibio le corre por el cuello y comprende que se trata de su sangre y escucha apresurados pasos que se aproximan. Dos empleados de puestos vecinos se acercan rápidamente al comprender lo que ha sucedido y mientras uno de ellos lo ayuda a sentarse en el cordón de la vereda el otro corre, llamando a gritos, para alertar a los dos policías que hacen su ronda patrullando regularmente alrededor del mercado. Cuando llega la ambulancia está amaneciendo y Carmelo siente que está a punto de perder el conocimiento, mientras continúa sosteniendo la herida cerrada con un pañuelo que al igual que la bufanda tejida por Inés, ya está totalmente empapado en sangre. El teléfono suena varias veces antes de que María levante la bocina. A pesar de que han instalado el aparato hace dos años en la casa, ella siempre se sobresalta con el agudo timbre. Le da aprehensión poner el cono de metal en su oído y escuchar una voz que le llega a través de un cable. También se siente un poco ridícula hablándole a una caja de madera con un pequeño colador en el frente. Lo inexplicable de la situación la pone invariablemente nerviosa. Hace un esfuerzo y atiende. –Hola, familia Aversa –dice, titubeando como siempre. –La señora Inés de Aversa, por favor–. La voz del hombre es grave, autoritaria y María echa la cabeza hacia atrás por la sorpresa, aunque se esfuerza en reponerse. No reconoce la voz. Por lo general hay un timbre familiar del otro lado de la línea. Pocas veces voces extrañas como ésta, que además parece provenir de un hombre mal educado. –La tengo que llamar, está en el fondo–, explica tratando de ser amable. –Apúrese, es urgente–. Ahora no solo es autoritario, sino que rezuma fastidio por la demora. María sale corriendo hacia el fondo, en busca de Inés, quien se sobresalta, y viene a su encuentro, esquivando al perro. –A un lado, Coli. ‘Ña Inés, ¡Un hombre de mal talante en la bocina! ¡Quiere hablar con usted ya mismo! Inés la mira con sorpresa, pero la sigue con paso apresurado al recibidor. Ella tiene un mal pálpito, como define cuando algo le parece que no está bien. –¿Seguro que no pidió por don Carmelo? –quiere tranquilizarse. –¡Seguro! –insiste María y le entrega la bocina, pero no se va, se queda al lado para escuchar de qué se trata. –Esta es la señora de Aversa, ¿quién habla? María mira de frente a Inés, y la ve palidecer, los ojos bien abiertos en pánico, y siente miedo. –¿La policía? ¡Dío mío! –Inés hace un silencio, escuchando con creciente temor–¿Cómo está? ¿Dónde está ahora? –Se demora mientras el hombre explica, y responde solo con monosílabos. Las lágrimas le caen por las mejillas–. Voy para allá…..Bueno, sí, está bien, no, no vamos. Los espero acá. ¿Cuándo lo traen? ¿Está seguro de que está bien? Bueno, sí, señor, ya estoy tranquila–, miente mientras mira a María con creciente angustia–. Los esperamos aquí. María la mira interrogante cuando Inés le devuelve la bocina temblando. –¡Fuoco mía! ¡Es Carmelo! Lo llevaron al Clínicas, herido, lo esperaron esta mañana al bajar del tranvía y lo atacaron. Dos hombres. Le hicieron un corte en la cara, pero dicen que está bien, que perdió un poco de sangre pero nada más. Lo tienen en reposo desde esta mañana. Me dijo que lo traen para acá. María está espantada, con los ojos bien abiertos. Nunca esperó una cosa así y abraza a Inés, quien está llorando desconsoladamente. –¿Pero quién fue? ¿Quién puede querer hacerle mal a un hombre tan bueno? –No saben, estaba oscuro y se escaparon. Nadie los vio, Carmelo llegó hasta el mercado con un pañuelo, sangrando, tapándose la herida y llamaron a la ambulancia. –¿Quién era el hombre que llamó? ¿Del hospital? –Un policía. Dice que Carmelo está bien y ya lo curaron en el hospital y que la policía lo trae a casa en un par de horas. Están haciendo el prontuario–. Hay un silencio en el que las dos mujeres se miran–. Pero yo sé bien quienes son, María, son los sicilianos de la mafia, que ya lo amenazaron. ¡Mi marido es un cabeza dura, no sé adonde vamos a ir a parar!… Mire si lo mataban… –y se echa a llorar otra vez, inconsolable, porque sabe que no puede luchar contra la terquedad de Carmelo. Él no opone resistencia, pocas veces discute con ella, pero hace lo que quiere, y no sigue ningún consejo. La idea de que toda la familia depende de él, una sola persona, para sobrevivir ahora le da pánico. Si lo llegan a matar, ¿Qué será de ella y los hijos? Cuando por fin la ambulancia trae a un Carmelo pálido y débil con un inmenso parche de gasa blanca cubriéndole todo un lado de la cara, dos enfermeros y un médico joven lo ayudan a llegar al dormitorio. Allí lo reclinan en la cama donde Inés preparó almohadones bajo las instrucciones de los asistentes, porque no conviene que esté acostado horizontal por unos días. Se lo ve macilento, es evidente que ha perdido mucha sangre. Inés no para de llorar porque las lágrimas brotan solas y no obedecen órdenes, de modo que ella arregla las cosas necesarias para que él esté cómodo, mientras dos regueros húmedos se forman sobre su blusa y la pechera del delantal. Cada tanto se enjuga las mejillas con un pañuelito empapado. El doctor le da a tomar otro calmante, mide la fiebre y se dirige a Inés. –Llame al médico de la familia para que venga a verlo mañana sin falta. Con estos remedios y calmantes va a pasar bien la noche. Él le puede quitar los puntos en un par de semanas, si todo va bien–. Palmea la mano de Carmelo, saluda a Inés y se marcha con los otros, guiados por María hacia la puerta cancel. Carmelo está silencioso. Ha sufrido un profundo corte que le cruza toda la mejilla. Le han dado muchos puntos de sutura y él trata de sonreírle débilmente a Inés con la mitad de los labios visibles bajo el vendaje que también cubre el ojo. Sabe que ha perdido sangre, pero no tanta como hubiese podido, ya que en un instintivo acto de supervivencia él se apretó los tejidos cortados con el pañuelo, con todas las fuerzas que le permitía el dolor, para parar la sangre hasta que llegó la ambulancia. Una vez que están solos él la mira y le amaga otra sonrisa. –Tranquila, Añé, ya estoy bien. Ya pasó–. La voz sale ronca y baja. Ella no contesta, sigue llorando mientras mueve la cabeza de un lado a otro, mirándolo sin saber qué decir. Carmelo de pronto repara en sus hijos que están arremolinados en la puerta doble vidriada del dormitorio, espiando con temor. Es una curiosidad ver al padre en la cama durante el día, enfermo. Él levanta una mano para saludarlos y ellos parecen tranquilizarse y le devuelven el gesto. –Ustedes ayúdenle a María –dice Inés a sus hijas mayores, y, señalando a los más chicos–, llévenselos de aquí. Después cierra la puerta y se sienta en el borde de la cama, sin hablar. Toma una de las manos de él entre las suyas que, como siempre, están tibias. La de Carmelo está fría y húmeda. –Ay, Carmé–, murmura con un tono que disimula la rabia que tiene contra este hombre tan terco que casi pierde la vida por no dar el brazo a torcer–. Ahora tenés que descansar. No hables. Después me contás todo, cuando estés mejor. Él cierra los ojos, disfrutando del reconfortante contacto de las manos de ella, y respira hondo. Le han dado calmantes y está sedado, pero no lo suficiente como para no comprender que está todavía vivo gracias a su rápida reacción. Si no hubiese atinado a empujar el brazo del atacante hacia arriba, ahora estaría yaciendo en una alcantarilla medio decapitado. Muerto, de eso está seguro. El fuerte láudano le ayudó a parar el temblor que lo atacó cuando estaban atendiéndolo en la sala de urgencia, pero ahora le duele todo el cuerpo, también la cabeza y la herida, porque el narcótico está perdiendo fuerza. Vuelve una y otra vez al momento del ataque, cuando bajó del tranvía y solo había caminado unos pasos bajo los árboles por la oscura calle que costea el mercado. Tenían cara envuelta en bufandas. Pero él reconoció a uno, nunca hubiera olvidado ese traje elegante, y el sombrero, porque pocos visten así durante los días de semana en el barrio, y menos de madrugada. Y es seguro que no continuaron el ataque para terminar con él gracias a la milagrosa aparición de los dos empleados que dieron vuelta a la esquina y vieron lo que sucedía. Los malhechores corrieron en sentido contrario, pero él sabe que van a volver en algún momento, no importa cuándo, porque no pudieron cumplir con la tarea. Ahora está condenado a muerte y para escapar de ese destino tendrá que dejarlo todo. Entregar por centavos lo que le costó tanto esfuerzo, tantas horas y tanto sacrificio levantar para su familia desde que llegó con una mano atrás y otra adelante al puerto de Buenos Aires. Pero ahora le duele todo y le cuesta concentrarse, como si hubiese bebido demasiado vino. No, ahora no puede pensar en cómo va a encarar el resto de su vida. Mientras Inés deja la habitación en puntas de pie, él cae en un sueño pesado, sin imágenes. |